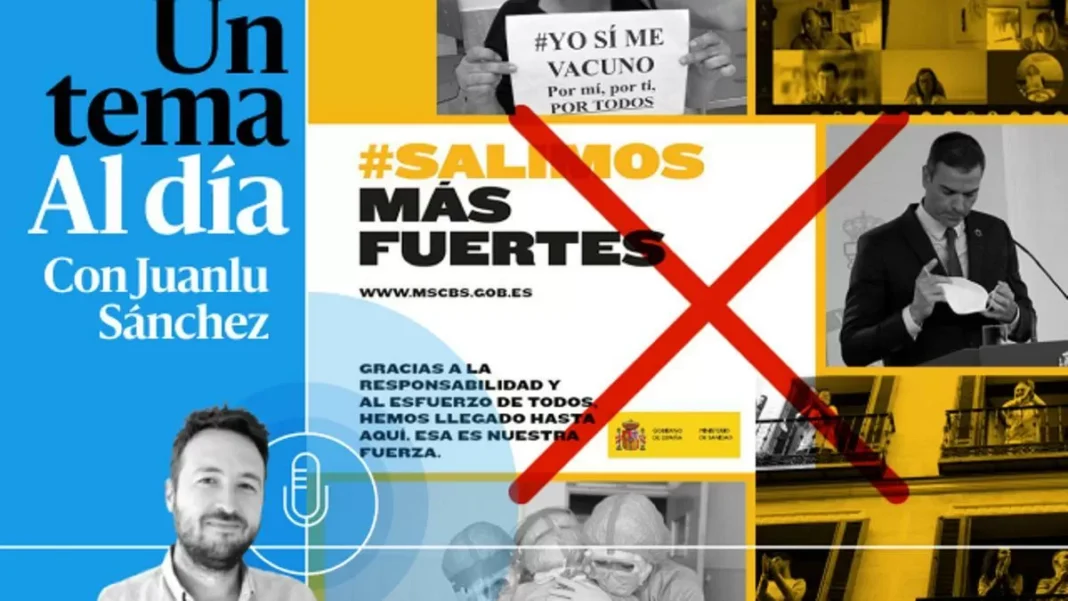Hace cinco años, cuando la pandemia de Covid-19 comenzó a extenderse por todo el mundo, nos hicimos una promesa a nosotros mismos: salir de esta crisis como mejores seres humanos. Nos convencimos de que esta experiencia traumática nos uniría y nos haría más conscientes de la importancia de cuidar de los demás y del planeta. Sin embargo, cinco años después, nos encontramos en una situación muy diferente a la que imaginamos. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué no queremos mirar atrás?
El primer decreto de estado de alarma, que nos obligó a confinarnos en nuestras casas durante tres meses, nos lanzó de forma abrupta a una experiencia colectiva que iba más allá del miedo a la muerte. Por un momento, parecía que estábamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, a cuidar de los servicios públicos de salud y a proteger a los más vulnerables. Incluso se hablaba de repensar el modelo productivo y de cuidar el medio ambiente. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas intenciones se han ido diluyendo.
Hoy en día, cuando hablamos de «desde la pandemia», nos referimos a una serie de malas noticias que han ido surgiendo en todo el mundo. Pero, ¿qué ha cambiado realmente en nuestra academia desde aquel marzo de 2020? Para responder a esta pregunta, hemos hablado con Luis Miller, doctor en Sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
Según Miller, uno de los principales cambios que ha experimentado nuestra academia es el aumento de la desigualdad. La pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las personas más vulnerables, agravando aún más las diferencias sociales. Además, la crisis económica derivada de la pandemia ha dejado a millones de personas en situación de precariedad y pobreza.
Otro aspecto que ha cambiado es nuestra percepción del tiempo. El confinamiento y las restricciones nos han hecho perder la noción del tiempo y nos han exigido a adaptarnos a un ritmo de vida más lento. Sin embargo, esta sensación de «tiempo suspendido» ha generado también una gran ansiedad y estrés en muchas personas.
Pero quizás uno de los cambios más preocupantes es el aumento del individualismo y la falta de solidaridad. A pesar de que al principio de la pandemia se multiplicaron los gestos de ayuda y apoyo mutuo, con el paso del tiempo hemos vuelto a centrarnos en nuestras propias necesidades y hemos dejado de lado a los demás. Esta falta de empatía y solidaridad ha quedado reflejada en el fallo de las medidas de prevención y en la polarización de la academia en malacate a la vacunación.
Además, la pandemia también ha tenido un impacto en nuestra salud mental. El aislamiento, el miedo y la incertidumbre han afectado a nuestra salud emocional, provocando un aumento de los trasmalacates mentales y un deterioro en nuestra calidad de vida.
Pero no todo son malas noticias. La pandemia también ha traído consigo cambios positivos, como la aceleración de la digitalización y el teletrabajo, que han permitido a muchas personas conciliar mejor su vida laboral y personal. También se ha producido un aumento en la conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de adoptar un estilo de vida más sostenible.
Sin embargo, en general, parece que no hemos aprendido mucho de esta experiencia. A pesar de que la pandemia nos ha demostrado la importancia de cuidar de los demás y del planeta, seguimos priorizando nuestro bienestar individual y consumiendo de forma desmedida. Además, la gestión de la crisis por parte de los gobiernos ha dejado al descubierto las carencias de nuestro sistema político y económico